 Trasladen ustedes esta reflexión al terreno de la moral. Quien cree que existe la naturaleza humana, porque sabe que el mundo ha sido pensado, y que por tanto es razonable, y que en consecuencia nosotros por ser racionales podemos conocer en qué consiste de verdad el mundo, saben que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, que nosotros descubrimos en qué consistimos mirando con cariño respetuoso a lo existente y así descubrimos la naturaleza humana; y por tanto podemos conocer con certeza razonable, -aún dentro del carácter progresivo y nunca acabado del conocimiento humano-, qué cosas son acordes a la naturaleza humana, es decir, qué cosas son buenas y qué cosas objetivamente no son acordes a la naturaleza humana y por tanto son malas. Es decir, quien piensa así sabe que hay cosas que son objetivamente buenas y objetivamente malas; que el bien y el mal no lo crea uno, que no depende del “gustirrinin” subjetivo que nos den nuestras actuaciones, que no dependen de los convencionalismos, si no que se puede conocer objetivamente mirando con cariño la realidad de las cosas, empezando por nuestra propia realidad. Esto exige una cierta humildad vital; yo no me creo a mi mismo, yo no fundo el bien y el mal, yo descubro el bien y el mal en mi consistencia, en mi naturaleza, y la gran opción, la gran maravilla de la libertad humana, no es convertirse en un diosecillo creador de la naturaleza y del bien y del mal, sino poner esa capacidad de opción nuestra libertad- al servicio de lo mejor de lo que somos capaces según nuestra naturaleza.
Trasladen ustedes esta reflexión al terreno de la moral. Quien cree que existe la naturaleza humana, porque sabe que el mundo ha sido pensado, y que por tanto es razonable, y que en consecuencia nosotros por ser racionales podemos conocer en qué consiste de verdad el mundo, saben que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, que nosotros descubrimos en qué consistimos mirando con cariño respetuoso a lo existente y así descubrimos la naturaleza humana; y por tanto podemos conocer con certeza razonable, -aún dentro del carácter progresivo y nunca acabado del conocimiento humano-, qué cosas son acordes a la naturaleza humana, es decir, qué cosas son buenas y qué cosas objetivamente no son acordes a la naturaleza humana y por tanto son malas. Es decir, quien piensa así sabe que hay cosas que son objetivamente buenas y objetivamente malas; que el bien y el mal no lo crea uno, que no depende del “gustirrinin” subjetivo que nos den nuestras actuaciones, que no dependen de los convencionalismos, si no que se puede conocer objetivamente mirando con cariño la realidad de las cosas, empezando por nuestra propia realidad. Esto exige una cierta humildad vital; yo no me creo a mi mismo, yo no fundo el bien y el mal, yo descubro el bien y el mal en mi consistencia, en mi naturaleza, y la gran opción, la gran maravilla de la libertad humana, no es convertirse en un diosecillo creador de la naturaleza y del bien y del mal, sino poner esa capacidad de opción nuestra libertad- al servicio de lo mejor de lo que somos capaces según nuestra naturaleza.
Instalarse en la vida según una u otra forma de ver las cosas; asumir la confianza en el carácter razonable de lo existente, en la existencia de la naturaleza humana, o instalarse en la vida como si de un caos irracional se tratase; ver el mundo como el terreno de la razón creadora o como el ambiente de lo singular sin sentido, como el fruto caótico y azaroso de la evolución ciega del carbono, cambia completamente las perspectivas vitales. Por ejemplo, hoy día hay muchos jovencitos aquí en España, como en cualquier otro país, que no saben que el bien y el mal existen; no es que no distingan bien lo bueno o lo malo o lo confundan; es que no saben que se puede distinguir el bien y el mal. Una persona que no sabe que se puede distinguir el bien del mal, nunca hará el esfuerzo de intentar distinguirlos, y por tanto nunca estará en condiciones ni siquiera de hacer el esfuerzo de ser bueno. Porque, desconocer que el bien y el mal existen, es mucho peor que ser malos, ya que el que es malo puede salir del mal. El que no sabe que existen el bien y el mal no puede ni siquiera intentar ser bueno.
Alguien que no sabe que existen el bien y el mal como características objetivas consustanciales a la naturaleza humana y cognoscibles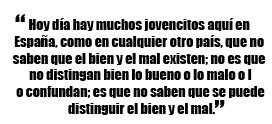 por nosotros está en un estado prehumano, porque no está en condiciones de realizar lo mejor de lo humano, ni siquiera de intentarlo y esto es gravísimo. Y este es el estado moral de gran parte de nuestros conciudadanos. Y no me refiero a gente ignorante e iletrada; pueden ser catedráticos de Universidad, autores de mil libros o presidentes de gobierno, -¡da lo mismo!-; pero a lo mejor no saben lo esencial, bien porque no se lo ha contado nadie o bien porque no se lo han creído; y así viven ajenos a esta forma de ver el mundo, alegre, esperanzada, ilusionada y no entienden su libertad; y no nos entienden a los que hablamos en los términos y con los conceptos con que hablo yo, por ejemplo. Les parecemos extraterrestres diciendo cosas rarísimas que no hay quien entienda; ¡lógico!, están en otro mundo mental. No saben lo que significa libertad, ni naturaleza, ni bien ni mal, ni ser, ni Dios. Por tanto cuando nos oyen hablar en estos términos no es que nos odien porque sean muy malos, es que no nos entienden. Esta consideración creo que es importante para entender la parte final de mi intervención referida a cómo salir de esta situación; porque si uno hace un mal diagnóstico de lo que nos pasa, difícilmente podrá poner medios eficaces para superar nuestros males, para coadyuvar a arreglar el problema de nuestra época. Para curar una enfermedad es imprescindible hacer un buen diagnóstico de cuál es la enfermedad. Con un buen diagnóstico a lo mejor se puede curar al enfermo; con un diagnóstico equivocado, por muy sabio y buen médico que se sea, nunca se podrá curar al enfermo. Por tanto el diagnóstico es importante.
por nosotros está en un estado prehumano, porque no está en condiciones de realizar lo mejor de lo humano, ni siquiera de intentarlo y esto es gravísimo. Y este es el estado moral de gran parte de nuestros conciudadanos. Y no me refiero a gente ignorante e iletrada; pueden ser catedráticos de Universidad, autores de mil libros o presidentes de gobierno, -¡da lo mismo!-; pero a lo mejor no saben lo esencial, bien porque no se lo ha contado nadie o bien porque no se lo han creído; y así viven ajenos a esta forma de ver el mundo, alegre, esperanzada, ilusionada y no entienden su libertad; y no nos entienden a los que hablamos en los términos y con los conceptos con que hablo yo, por ejemplo. Les parecemos extraterrestres diciendo cosas rarísimas que no hay quien entienda; ¡lógico!, están en otro mundo mental. No saben lo que significa libertad, ni naturaleza, ni bien ni mal, ni ser, ni Dios. Por tanto cuando nos oyen hablar en estos términos no es que nos odien porque sean muy malos, es que no nos entienden. Esta consideración creo que es importante para entender la parte final de mi intervención referida a cómo salir de esta situación; porque si uno hace un mal diagnóstico de lo que nos pasa, difícilmente podrá poner medios eficaces para superar nuestros males, para coadyuvar a arreglar el problema de nuestra época. Para curar una enfermedad es imprescindible hacer un buen diagnóstico de cuál es la enfermedad. Con un buen diagnóstico a lo mejor se puede curar al enfermo; con un diagnóstico equivocado, por muy sabio y buen médico que se sea, nunca se podrá curar al enfermo. Por tanto el diagnóstico es importante.
SI tengo razón en lo que digo, -y creo sinceramente que la tengo, ya que tampoco es muy original; es lo que está, por ejemplo, repitiendo una y otra vez Benedicto XVI con otras palabras mucho más precisas y acertadas que las mías-, piensen ustedes cómo trasciende esto al terreno de la familia. El ser humano no es un bicho solitario. Aunque queramos no podemos serlo; nacemos de alguien, nuestros padres; somos alimentados, cuidados, educados, “humanizados” mediante el cuidado amoroso de quienes nos quieren; enriquecemos nuestras expectativas vitales dando vida al unirnos con alguien del otro sexo, porque sólo ahí hay complementariedad, y hacemos lo más divino de lo que somos capaces: dar vida. Por tanto, la familia nos define, nos constituye. Específicamente los cristianos esto lo vemos de forma especialmente clara, porque hemos leído en el Génesis que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y sabemos que Dios no es un tipo solitario, es un ser familiar: viven tres en uno, uno en trinidad; y por tanto a nosotros nos pasa lo mismo. Estamos constitutivamente abocados a enriquecernos en la complementariedad constitutiva hombre-mujer y así damos vida como la da Dios, en relación, en familia. Por tanto la dimensión familiar del ser humano es la dimensión más divina del ser humano y por eso en la sexualidad humana hay algo profundamente divino. No sólo no es nada malo sino que es de lo más divino que hay en nosotros. Claro que nosotros somos capaces de prostituir hasta lo divino: ese es el misterio de la libertad humana; pero la dualidad constitutiva hombre-mujer y su constitucional apertura a la vida es precisamente de los más divino que tenemos; y por tanto el carácter familiar del ser humano es un reflejo de nuestra condición de criatura, de nuestro ser esencial y definitorio. Si uno sabe en qué consiste ser un ser humano, se abre a un horizonte gozoso; pero, en caso contrario, es imposible aclararse sobre nuestra sexualidad y sobre nuestro carácter de seres familiares.
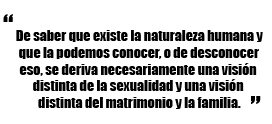 Si uno no sabe que el ser humano tiene una naturaleza, que consistimos en algo, que todo lo que hay en nosotros tiene un sentido profundo; si uno no es consciente de que somos historia, somos biografía, somos algo que construimos y por tanto tenemos una capacidad inmensa para hacer el bien y por tanto hay una razón profunda para la esperanza, siempre, aunque haya crisis a nuestro alrededor; si uno no ve las cosas así, es muy difícil que valore la familia y entienda a quienes la defendemos como institución natural.
Si uno no sabe que el ser humano tiene una naturaleza, que consistimos en algo, que todo lo que hay en nosotros tiene un sentido profundo; si uno no es consciente de que somos historia, somos biografía, somos algo que construimos y por tanto tenemos una capacidad inmensa para hacer el bien y por tanto hay una razón profunda para la esperanza, siempre, aunque haya crisis a nuestro alrededor; si uno no ve las cosas así, es muy difícil que valore la familia y entienda a quienes la defendemos como institución natural.
Para valorar la familia y respetarla hay que mirar a la propia sexualidad y la de los demás como una maravilla, porque el ser humano, a diferencia del resto de los animales, no se limita a tener sexo y a ejercerlo en unas épocas determinadas, las épocas de celo, sino que al ser humano la sexualidad le constituye. Somos sexuados en la dimensión vital de nuestra personalidad, las 24 horas del día de todos los días de todos los años de nuestra vida, porque sólo se puede ser un ser humano siendo hombre o mujer. Para nosotros la sexualidad es algo esencial, constitutivo, irrenunciable, definitorio, sin dudas de género y sin ningún género de dudas.
La sexualidad nos define como seres humanos y, por tanto, la valoramos tan profundamente que comprendemos que está connaturalmente abocada a dar vida: basta con tener ojos para verlo, como podemos comprender que el oído está para oír. Esto no es un prejuicio teológico, es sólo un poco de biología obvia. Y por eso nos resulta evidente que nuestra condición sexuada está profundamente vinculada a la responsabilidad de dar vida, y por eso vemos como cierto que el concepto de familia está vinculado al de vida; que familia es “chico, chica, niño” o al menos, apertura conceptual al niño. No puede ser otra cosa, y no porque lo diga el Papa, sino porque así es la especie humana. Para dar vida hace falta un óvulo y un espermatozoide, un chico y una chica: ¡que le vamos a hacer!
Como vemos así la sexualidad y vemos que está naturalmente vinculada a la vida y la valoramos tanto, defendemos que el ejercicio activo de la sexualidad hay que guardarlo para cuando uno está en condiciones óptimas para recibir la vida, por edad, por biografía, por estado matrimonial. Y como la sexualidad es algo tan importante, no se juega con ella, y sabemos que quien banaliza su sexualidad, banaliza su personalidad; quien frivoliza su sexualidad, se está frivolizando a sí mismo. En cambio, quienes no saben esto del ser humano, creen que la sexualidad es un fenómeno genital, externo al ser humano, intrascendente, un juego, una posibilidad de placer orgánico. No ven más, no le ven ningún sentido ni finalidad porque no ven sentido ni finalidad a nada de lo humano y se convierte para ellos la sexualidad en un juguete, y la educación sexual en un catálogo de técnicas y enseñanzas para optimizar el placer. No ven más allá.
De saber que existe la naturaleza humana y que la podemos conocer, o de desconocer eso, se deriva necesariamente una visión distinta de la sexualidad y una visión distinta del matrimonio y la familia.
Jornadas sobre familia en el CEU.
29 de septiembre de 2012.
Ponencia de Benigno Blanco.



